“Hace años, el Perú enfrentaba un escenario de actividad minera artesanal y de pequeña escala sin mayores controles, fue recién en el año 2002 que se estableció un proceso formal para que los mineros artesanales y pequeños productores pudieran operar legalmente, desde entonces, todo aquel que no solicitaba autorización era considerado ilegal porque la legalidad depende del cumplimiento de requisitos establecidos por el Estado”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Precisó que la diferencia entre minería artesanal y pequeña
minería se establece según el tamaño de la concesión y la capacidad de
producción. Asimismo, mencionó que la minería artesanal solo puede producir
hasta el 5% de la UIT por hectárea al año, mientras que la pequeña minería
llega al 10%.
“La minería artesanal opera en concesiones de hasta 1.000
hectáreas y produce hasta 25 toneladas métricas por día, mientras que la
pequeña minería abarca hasta 2.000 hectáreas y puede extraer hasta 350
toneladas diarias. Y la minería artesanal solo puede producir hasta el 5% de la
UIT por hectárea al año, mientras que la pequeña minería llega al 10%. Sin
embargo, en 2012 el Estado reconoció que muchos mineros no habían cumplido el
proceso iniciado en 2002, por lo que creó una figura intermedia: la
informalidad”, expresó.
Bustamante sostuvo que el registro de la Declaración de
Compromiso para formalizarse, un intento de evitar que la ilegalidad creciera.
Sin embargo, este mecanismo fue ampliado en 2015 y, con la llegada del gobierno
de Pedro Pablo Kuczynski, se instauró el REINFO, el cual permitió que alrededor
de 90.000 mineros continuaran operando mientras tramitaban su formalización.
“A casi una década de su creación, los resultados son
desalentadores. De esos 90 mil inscritos, apenas un 2% ha completado su proceso
de formalización. Más aún, el 74% de los 82 mil mineros aún en el REINFO hoy se
encuentran en condición de suspendidos, es decir, no han avanzado en su
proceso, pero continúan operando. Esta figura de suspensión, creada en 2021, no
implica la exclusión del registro, lo que ha generado vacíos que impiden
fiscalizar efectivamente la actividad minera irregular”, anotó.
Enfatizó que, en regiones como Piura, el problema es
especialmente crítico, ya que, de los 2.000 mineros inscritos, el 81% tiene su
REINFO suspendido. Destacó que zonas como Ayabaca y Suyo concentran la mayoría
de estos registros, mientras existe fuerte oposición social contra la minería
formal, que cumple con regulaciones y puede generar desarrollo local, se tolera
o ignora la expansión de la minería ilegal.
“En Piura se ha podido identificar que hay operaciones
mineras que quieren iniciar procesos o están con proyectos formales y
sostenibles, tienen mucha oposición pese a las oportunidades de empleo, canon
minero, entre otros. Y es lamentable, porque han pasado décadas donde la
minería ilegal se ha situado y nadie hace nada”, lamentó.
Mencionó que un caso emblemático fue la salida de la minera
Manhattan en Piura, ya que se mostró las consecuencias de esta contradicción.
“Tras su retiro, el vacío fue ocupado por operaciones ilegales. Entonces, esto
plantea una pregunta urgente para la región y el país, y es qué tipo de minería
queremos, porque la ilegalidad trae consigo explotación, trata de personas,
daño ambiental y violencia”, señaló.
Al ser consultada respecto a la movilización de jóvenes en
Tambogrande, exigiendo empleo formal y mejores oportunidades, destacó que se
está demostrando una nueva generación dispuesta a rechazar la ilegalidad y
exigir condiciones dignas de trabajo y vida. Pero para lograr un cambio real,
se necesita voluntad política, coordinación institucional y un compromiso claro
del Estado con la formalización minera.
“Creemos que sí es importante que los jóvenes alcen la voz,
poniendo en agenda temas tan importantes como el empleo decente, seguro y
formal, porque probablemente el ingresar a la minería ilegal podría ser
rentable para algunos, pero es un delito y no permite el desarrollo de Piura”,
subrayó.
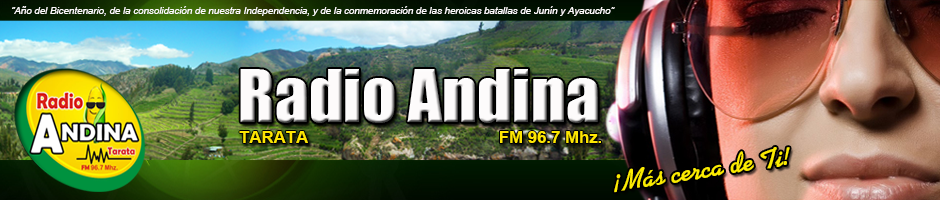

No hay comentarios.:
Publicar un comentario